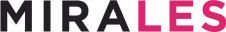Por A.G. Novak
Desde que la primera mujer escribiera sus poemas dedicados a otra fémina han pasado más de dos mil años, pero la evolución y representación de las lesbianas en el mundo literario ha sido lenta, tanto que a veces parece que caminamos hacia adelante calzando sandalias griegas y con una roca atada al tobillo.
Las mujeres que amaban las palabras como modo de expresión fueron subyugadas por el poder de la testosterona. Eso obligó a muchas a silenciar sus plumas bajo el peso de la sociedad, de sus padres y sus maridos impuestos, que consideraban innecesario que una mujer manchara sus delicados dedos de tinta. Las que lograban llegar a los editores más progresistas se veían obligadas a firmar, primero como anónimo, después bajo seudónimos masculinos.
Y claro, fue peor para las mujeres que amaban a otras mujeres y querían demostrarlo con líneas cargadas de sentimiento…. No, no y no, eso sí que no, mujer desnaturalizada.
Aunque por regla general las lesbianas literarias solían resignarse y asesinar su creatividad mientras soportaban su falta de interés por el sexo opuesto, con el que no tenían más remedio que emparejarse si no querían morir de inanición, existen ejemplos documentados de los que podemos aprender y que tuvieron que usar una mezcla de ingenio, metáforas florales y toneladas de discreción. Conozcamos a aquellas que sortearon las dificultades y cuyos textos —y fama— han llegado de milagro a nuestros días:
Si hay una madre fundadora del deseo femenino hecho verso, esa es Safo, la rockstar de la poesía lírica. La poeta griega del siglo VII a.C. no solo escribió odas apasionadas a sus compañeras en la isla de Lesbos (todas sabemos que de ahí viene la palabra lesbiana), sino que lo hizo con un lirismo tan embriagador que aún hoy es estudiado y recitado.
¿Su problema? Bueno, además de vivir en una sociedad donde las mujeres tenían menos derechos que una piedra, sus poemas fueron tan atrevidos que la historia hizo su magia: solo nos han llegado versos sueltos, y no porque la biblioteca de Alejandría tuviera un fogoso día de limpieza allá por el 47 a.C.
Tenemos que avanzar unos mil añitos para encontrarnos con nuestra siguiente lesbiteraria: Hildegard de Bingen, una monja alemana del siglo XII. La amiga tenía visiones místicas que bien podrían pasar por poesía erótica si las leemos con perspicacia. Sus cartas a otras monjas estaban repletas de éxtasis celestial y un fervor cercano a la pasión.
Aunque su devoción era del todo religiosa, sus palabras evocaban sentimientos que hacían que hasta el más impávido lector se sonrojara un pelín. Puede que se tratara de una simple casualidad o de un claro ejemplo de cómo las mujeres tenían que esconder sus pasiones entre los ropajes de la espiritualidad para no verse arrastradas de los pelos por su progenitor, su piadosa madre o la abadesa del convento.
Llegamos al siglo XIV y encontramos a Christine de Pizan, una de las primeras escritoras profesionales de la historia y pionera en la defensa de los derechos de la mujer. Aunque su obra más famosa, La Ciudad de las Damas, no habla explícitamente de relaciones femeninas, sí defiende con una pasión inusual la idea de que las mujeres pueden vivir sin depender de los hombres. En una época donde las opciones para nosotras eran casarse o meterse en un convento (como nuestra amiga Hildegard), esto ya era un acto de rebeldía. Puede que nunca sepamos si Christine deseaba esconder entre líneas algún amor sáfico, pero la imaginación tras entender el contexto de su vida es un arma curiosa.
Caminamos hasta el siglo XVII para tropezarnos con Sor Juana Inés de la Cruz. Esta monja (sí, otra) mexicana, mostró en vida cierta fascinación por la compañía femenina, en concreto por la de una mujer en particular. Juana le escribió cartas y sonetos tan apasionados a la virreina María Luisa de Paredes que los historiadores aún debaten si su amor era platónico o si, como creemos la mayoría en esta sala, era más lesbiana que Jodie Foster.
Muchos historiadores afirman que la tal Maria Luisa la hizo ghosting, pero se dice, se comenta, se rumorea, que en el palacio de la Paredes hubo tema además de letras.
¿Y ya no hay más?
Pues a ver, es evidente que sí, pero o no hay certeza de sus intenciones o no sabemos casi nada sobre ellas, porque entre la censura, la autocensura, la costumbre de escribir con seudónimos o esconder mensajes en metáforas crípticas, muchas de estas voces quedaron silenciadas. La historia ha sido escrita sobre todo por hombres que tenían otras prioridades y prefirieron encumbrar sus logros invisibilizando los del género femenino, en especial si esas mujeres no sentían demasiado interés por ellos.
Pero existieron, y lo hicieron escribiendo en los márgenes, en cartas privadas, en diarios secretos o en versos que esperaban ser descifrados. Si algo nos ha enseñado la literatura a lo largo de su historia es que las letras, como el amor, siempre encuentran la forma de volar.
Escribe, lesbiana, escribe, las palabras nos hacen libres.