
“Cuando eras pequeña y la gente te preguntaba qué querías ser de mayor, ¿tú decías que querías ser gay?”, me soltó mientras se tomaba un helado y las huellas del chocolate se inmortalizaban en los alrededores de su boca.
Le sonreí. ¿Cómo no? Desde que mi hermana Valentina, de 7 años, ha entendido lo que en fines prácticos y cotidianos significa ser homosexual, sus preguntas arrancan a velocidades vertiginosas, en cualquier lugar y ante cualquier persona.
Yo sonrío. Mi madre se impacienta. A pesar de llevar seis años ejerciendo de progenitora de una lesbiana visible, es aún incapaz de pronunciar la palabra “lesbiana”, como si por algún defecto genético aquellas letras no pudieran salir en ese preciso orden de su boca. A veces, cuando parece que está a punto de decirlo, un eufemismo se arranca primero. En la mayoría de las oportunidades un “esto”, “aquello”, “la gente como tú” es suficiente para cubrir el vacío conceptual.
“¿Sabes que si te quieres casar ahora también puedes irte a Argentina? Lo he visto en la tele. Las mujeres se pueden casar con otras mujeres”, me dice Valentina en otra oportunidad. Mi sonrisa sigue creciendo, tal como la conquista de los derechos LGTB en Latinoamérica y el nerviosismo de mi madre.
Las miradas de desaprobación de mi madre a la espontaneidad de mi hermana no caen a un abismo. Yo las siento en mi piel. A mi hermana le rozan ligeramente las ideas y hacen mella en el espacio que las conduce hasta su boca.
El tercer acto de esta obra tiene lugar en una tienda de periódicos y revistas del aeropuerto en la que hacemos tiempo mientras esperamos el embarque de nuestro avión. “Mira”, me grita mi hermana con la risa más pícara de su repertorio. “Esto es lo que te gusta a ti porque eres gay”, sentencia mostrándome una guapa mujer que posa semidesnuda en la portada de una revista.
Respondo asintiendo con una carcajada. Mi madre responde con una reprimenda. “Me han reñido por tu culpa, porque eres gay”, me dice Valentina con su carita triste. Yo la abrazo y le aseguro que no es por eso.
“Cuando acaben las vacaciones y regrese a Chile, les contaré a mis compañeros del colegio lo que es ser gay, porque ellos no lo saben”, me promete Valentina. Mi madre, que escucha por casualidad, interviene con enfado. No quiere que mi hermana hable de ello, le impide hasta mencionar la palabra en su colegio. Alega que es muy pequeña, que los otros padres se pueden molestar, que la sociedad no está preparada.
La Real Academia de la Lengua Española por fin ha incorporado en su nueva edición los términos “matrimonio homosexual” y “homófobo”, pasados por alto hasta ahora. Nos hacemos así cada vez más palpables, cada vez más visibles. Los libros se enriquecen, ganan conceptos y yo temo que mi hermana los pierda. O lo que es peor, los oculte y los guarde en el mismo sitio en el que almacena las palabrotas, los insultos y las palabras prohibidas.
Un armario conceptual le roba la naturalidad a mi hermana. Y, como Valentina, a muchos niños y adolescentes que encuentran en sus referentes el límite en el que se cruzan la aparente aceptación con la soterrada intolerancia.
Es el acto final. Caminamos las tres por el centro de la ciudad. Una chica nos adelanta. Lleva una camiseta de líneas de colores, tantos colores como el arcoiris. Mi hermana la sigue con la mirada. Me coge la mano y me dice al oído: “Mira qué graciosa, va vestida como una bandera gay. Pero no se lo digas a mamá”.

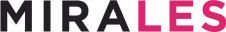

Muy buen escrito, me encanta , me llego, a mi me pasa con mi sobrina, aunque una de mis hermanas en este caso lo ve natural ,lo acepta y quiere que sus hijos sepan que existimos, que entiendas que no hay nada malo en sentir, por otro lado otra hermana no es capaz de asumir que yo soy lesbiana, es para ella un tema tabú y no es capaz de decirme nada al respecto, a veces pienso que ella cree que si no se habla de algo eso no existirá o no se hará real.. habrá que darle tiempo….